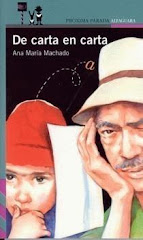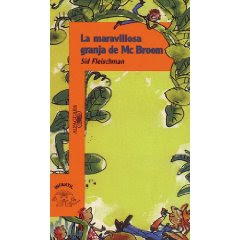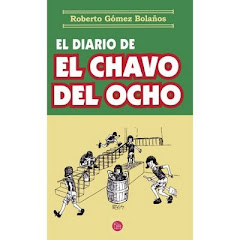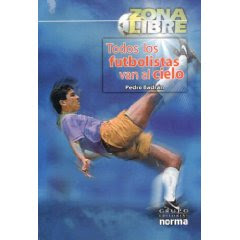EL SUIZARoland Topor (1938-1997)
SINOPIS: Tres alpinistas se encuentran perdidos en una montaña, las provisones se han terminado y no tienen qué comer. Uno de ellos se rompe la pierna y debido a las bajas temperaturas su pierna se le congela. El hambre los acorrala y... (lee este cuento que está superbueno)

—¡Mi pierna! ¡No me la noto!
Phil se ensañaba con su pierna. Cogía la carne a puñados a través del pantalón y la trituraba
salvajemente.
Se pellizcaba con furor de arriba abajo y terminaba dándose fuertes puñetazos a la rodilla.
Sus compañeros intentaron tranquilizarle:
—¿Y qué? Es normal que no te la notes con este frío —dijo Georges—. Nos pasa a todos lo mismo.
Ahora verás...
Para ser verdaderamente convincente, Georges dio una tremenda patada a la tibia de Henri. Este no pudo
evitar un alarido de dolor, que arrancó lágrimas de desesperación a Phil.
—¿Lo veis? ¡Lo habéis dicho para que me calle!
Henri simuló una sonrisa:
—He sentido un dolor en el estómago en el mismo momento. La patada ni la he notado. Vas a ver.
Georges, ahora te toca a tí. Georges gimió, pero consiguió ahogar su grito apretando los dientes.
Phil recobró el ánimo:
—¿Es verdad? ¿De verdad que no has sentido nada, Georges? ¡Dale otra patada, Henri!
Georges se negó:
—¡Ah, no! ¡Ya basta! Más vale decirle la verdad de una vez. De todas formas... Phil, ten valor. No
queríamos decírtelo, pero ya que insistes, peor para tí. Sí, se te ha helado la pierna. Es una desgracia, ya
lo sé, pero no debes preocuparte, no hay indicios de gangrena. No te pasará nada, te salvaremos. Si esa
maldita cuerda...
Pero Phil ya no escuchaba. Lloraba dulcemente mientras se sobaba la pierna. Henri, mareado, desvió la
mirada.
El día siguiente la pierna de Phil estaba azul. Sacrificaron una manta para envolverla.
—Si pudiéramos alcanzar la cornisa que se ve allí abajo, podríamos encender fuego —dijo George—.
Mirad, hay algunos árboles con ramas bajas. Yo todavía tengo mi caja de cerillas.
—¡Fuego! —gimió Phil—. ¡Fuego, por piedad!
—Dentro de poco haremos fuego. Un buen fuego bien caliente y tú... ¡Cuidado! ¡ Georges!
Demasiado tarde. Phil le había arrebatado la caja de cerillas, cuando Georges la mostraba confiadamente.
Antes de que los otros dos hubieran podido iniciar el menor gesto, encendió una cerilla y la acercó a su
cara con una repugnante expresión de placer animal.
—¡Caliente... bien caliente... bien, bien caliente! —balbuceaba, babeando.
Se disponía a encender otra con dedos temblorosos, cuando un puntapié de Henri lo dejó tieso. Este
recogió la preciosa cajita mientras observaba la impronta de la suela claveteada marcada en rojo sobre el
rostro de Phil.
—¡En marcha!
Levantaron al herido y se encaminaron hacia la cornisa. A cada paso, resbalaban sobre la nieve helada y
caían pesadamente. Phil se les escurría como un fardo y tenían que sujetarlo paso a paso, para evitar que
rodara cuesta abajo toda la pendiente, procurando al mismo tiempo no dejarse arrastrar. Por fin
alcanzaron la cornisa. Estaban tan agotados, que no podían articular palabra. Se abandonaron sobre el
suelo helado y quedaron inmóviles.
Una picazón alarmante en los miembros inferiores les dio el valor necesario para levantarse. A Henri y a
Georges, por lo menos.
Partieron con dificultad algunas ramas bajas y pronto tuvieron con qué encender una pequeña hoguera.
Encenderla les resultó difícil, pero lo consiguieron. Poco después, el áspero humo de la madera mojada
les hacía toser. Resultaba muy agradable, de todas formas.
—Ahora hay que cuidarla para que no se apague.
Phil quedó encargado de vigilar el fuego mientras los otros iban a recoger más leña.
La esperanza volvía. Pensaban que lo importante era resistir, ya que los auxilios no tardarían en llegar.
Dos días más tarde, divisaron un helicóptero que giraba muy alto en el cielo, hacia el Norte. Agitaron los
brazos, gritaron, corrieron... No sirvió de nada. El helicóptero dio vueltas toda la mañana sin verlos.
Vinieron otros helicópteros. Incluso, muy lejos hacia el Este, distinguieron una columna de socorro. El
viento soplaba hacia el Oeste y los gritos de los tres hombres no fueron oídos.
El problema principal era el hambre. Habían hecho durar todo lo posible las rebanadas de pan con
mantequilla que les habían dado en el refugio. Ahora pertenecían al pasado. Había que buscar otra cosa.
—Vamos a morir de hambre —se lamentaba Henri—.
Como perros, sin ni siquiera un maldito hueso que llevarnos a la boca.
Phil se encontraba un poco mejor. Seguía sin sentir la pierna, pero por lo menos se comportaba
decentemente.
—¿Por qué no intentamos encontrar bayas? —propuso muy serio.
Los otros ni le respondieron. Desde hacía dos días, estaban tan débiles que ni siquiera podían arrastrarse
hasta los árboles para rehacer su provisión de combustible.
Fue Henri quien tuvo la idea. Una noche, despertó a Georges y le habló largamente al oído. Georges se
sobresaltó.
—¡Oh, no! ¡Ni lo pienses!...
Henri se irritó.
—¿Y por qué no? ¿Por qué no lo he de pensar? ¿Son tus principios morales los que te lo prohíben?
¿Prefieres quizá morir sin luchar? ¿Qué hay de malo en ello? De todas formas está perdida, tú lo sabes
tan bien como yo.
Podríamos echarlo a suertes, pero ya que él no la siente, mejor coger la suya.
—¿Y si notara algo?
—No te preocupes. Déjame hacer a mí.
Henri se acercó arrastrándose hasta Phil, que dormía. Con mucho cuidado, deslió la manta, levantó el
pantalón y pellizcó la pantorrilla helada. Phil no se movió. Henri abrió su navaja de explorador de seis
hojas. Georges cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, Henri sostenía una gruesa loncha de pantorrilla
en su mano izquierda. Con la derecha, limpiaba la navaja, la cerraba y la devolvía a su bolsillo. Una vez
el pantalón y la manta en su sitio, Henri volvió junto a Georges sopesando el trozo de carne.
—Vamos a asarla y ya verás como resulta muy comestible. No ha sufrido.
El buen olor del asado despertó a Phil.
—¿Eh, muchachos, estoy soñando? ¿Qué habéis hecho para encontrar carne?
—Pasaba un animal muy raro por ahí y Henri lo ha matado lanzándole su cuchillo. Fíjate qué suerte, la
hoja se le ha clavado. A lo mejor tiene un gusto raro, pero me parece que no es el momento de ser
exigentes, ¿no te parece?
Phil estaba totalmente de acuerdo.
Cuando la carne estuvo cocida, hicieron tres partes iguales. A Henri y a Georges el asado les pareció
suculento. Para Phil la cosa fue muy distinta. Al primer bocado se reconoció.
—¡Ladrones! ¡Más que ladrones!
Con su pantalón enrollaba febrilmente la pierna.
—¡Cochinos ladrones!
Quiso pegarles, pero estaba demasiado débil. Cayó lamentablemente boca abajo sobre la nieve, y así se
quedó, lloriqueando. Georges y Henri se sentían terriblemente incómodos. Trataron de hacerle entrar en
razón.
—De acuerdo, quizás hubiera sido mejor advertirte, pero no vale la pena hacer un drama.
—¡Claro, para vosotros no es un drama! ¡A vosotros os da igual! ¡Ladrones!
—En primer lugar, nosotros no somos ladrones. Hemos hecho tres partes exactamente iguales. A ti te ha
tocado lo mismo que a nosotros.
—¡Sí, pero para mí no es igual! ¡Alimentarme con mi propia pierna! Además me sería imposible
comerla, es inhumano.
—¡Inhumano, inhumano, se dice pronto! ¡Tú bien que te comes las uñas!
Phil estuvo enfurruñado todo el día, con su pedazo de carne fría delante de él, como un niño testarudo
que no quiere comer su sopa. Henri le propuso que cediera su parte, ya que no iba a comérsela. Pero Phil
se negó indignado. Por la noche, no pudo resistir más. Creyendo que los otros no lo miraban, se precipitó
sobre su loncha de carne y la devoró. Después se durmió, ahíto y refunfuñando.
Al día siguiente hubo carne para la comida, al otro, también. De nuevo la hoguera chisporroteaba
alegremente. Los tres hombres pasaban el tiempo oteando el horizonte, con la esperanza de descubrir a
los helicópteros salvadores. Efectivamente, descubrieron dos o tres, muy lejos, hacia el Sur, pero no
lograron llamar su atención.
La pierna comenzaba a agotarse. Hubo que racionarla.
Con un lápiz hicieron marcas sobre la piel. La porción de cada día fue delimitada con una línea de
puntos. Estas precauciones no sirvieron más que para retrasar el final.
Una noche —la operación se realizaba siempre durante el sueño de Phil, con el fin de no herir su
sensibilidad—, una noche, pues, el dolor despertó a Phil. La región helada se había consumido.
El ayuno sucedió a la abundancia efímera, haciéndose más cruel aún y más insoportable por la
proximidad del alimento. Henri, el más tragón, lloraba de sufrimiento.
Pero no fue él, sino Georges, quien preguntó inocentemente un día:
—¿Cómo va tu otra pierna, compañero?
Phil golpeó afectuosamente el miembro en cuestión.
—¡Estupendamente! No te preocupes, la fricciono día y noche. Me quedará ésta por lo menos.
La noche siguiente, Henri sorprendió a Georges retirando la manta que protegía el único miembro
inferior de Phil. A su pesar, no pudo evitar el deseo de que tuviera éxito en la maniobra. Por la mañana,
se las arregló para tropezar con la pierna al pasar.
—¡Oh, perdón! ¿Te he hecho daño?
—No, no es nada.
A partir de entonces Georges, durante la noche, levantaba
la manta que cubría la pierna de Phil, y por las mañanas
Henri se encargaba de comprobar el grado de sensibilidad
de la misma. En ocasiones, Phil daba un pequeño
grito de dolor, y otras veces no parecía darse cuenta
de nada. Esta conducta extraña terminó por escamarles.
Aquella noche decidieron salir de dudas. Levantaron
la manta y luego la pernera del pantalón. Dos exclamaciones
de despecho escaparon de sus labios.
La segunda pierna estaba casi enteramente terminada.
¡El sinvergüenza de Phil se la había comido él sólito!
(Roland Topor)
http://www.iesincagarcilaso.com/dialibro/relatosdialibrobach.pdf
Roland Topor ( 7 de enero de 1938 en París-16 de abril de 1997) Fue un ilustrador, dibujante, pintor, escritor y cineasta francés conocido por el carácter surrealista y voluntario de sus obras. Perteneció al Grupo Pánico, junto a Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal. Sus obras se caracterizan por un marcado humor negro y una idiosincrasia surrealista. Su novela El quimérico inquilino fue llevada al cine por Roman Polanski.